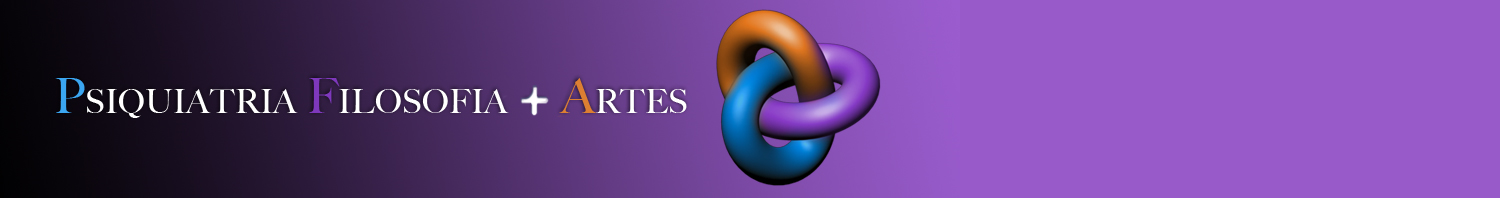Por Lida Prypchan
Una y otra vez desde hacía dos años, Lucia lo había visto ascender por las escaleras deshabitadas durante la noche, caminando firmemente hacia la oficina del hospital donde ella se encontraba cómodamente instalada viviendo las historias que leía, ahogada en humo y café, esperando que llegara un alma atormentada y necesitada de ayuda y medicamentos.
Ella había aprendido a reconocer las pisadas de su amigo el señor Alejandro y al verlo entrar se levantaba para estrecharle la mano, a ese hombre que “por fuerza tuvo que apegarse a la soledad, sin remedio y con consuelo”.
El amigo Alejandro siembre le decía que ella tenía facultades de médium. Y en esas oportunidades Lucia le respondía: “Si, yo sirvo de intermediaria entre la cordura y la locura” y él se reía. En su destino estaba – pensaba ella – tener un amigo de esa edad, casi medio siglo mayor, un amigo conversador, medio visionario, un hombre con una gran filosofía de la vida que entendiese su impaciencia de joven y que la regañara como un padre.
Tal vez – meditaba ella – si él hubiese sido su padre no hubiesen tenido tanta comunicación. Por su parte su padre no era un gran conversador, incluso ignoraba ese arte propio de los filósofos; él era pragmático, observaba las cosas desde un punto de vista funcional.
En cambio su madre era una conversadora perspicaz, sabía disfrutar de la compañía de la gente, sabía reírse de sí misma y hacer reír a los demás con su punzante humor negro.
Su padre, un hombre tan ocupado, tan preocupado y siempre tan deseoso de tener nuevas y más complicadas preocupaciones, y su madre, tan jovial, con tantos deseos de decirle adiós a las obligaciones y a las ataduras. Cuando veía juntos a sus padres, que eran tan diferentes, pensaba: “Así es la vida, uno siempre se rodea de lo opuesto, como para contrarrestar, como haciendo un trueque con el destino”.
Sobre este tema había conversado Lucía con su amigo y en el rostro de él se dibujaba la ternura, y ella sentía tristeza porque los recuerdos se le amontonaban de pronto en la cabeza y se apoderaba de ella una sensación de vacío al pensar que su padre moriría y el abismo entre los dos estaría aun, ahí, inerte, sin solución.
Las relaciones humanas pueden ser tan difíciles. Ella pensaba que era una relación sin solución porque tanto ella como su padre se escondían el uno del otro. Era obstinación e intransigencia.
Con el señor Alejandro la relación era muy diferente ¡era amigo y no padre, al fin y al cabo! Él tenía un amplio concepto de las decisiones de las personas, no era autoritario. Le gustaba conversar y cuando se sentaban a hablar en la oficina se percibía un ambiente de seguridad y calor humano, después de estar en un mundo frío como el de la calle, donde las desilusiones abundan, donde tantas veces creemos y dejamos de creer y a veces nos sucede lo mismo que a los músicos: nos introducimos en el tiempo y dos minutos nos parecen quince.
El señor Alejandro era el hombre de los pequeños detalles, era un idealista empedernido y un perfeccionista. Un observador y un ser muy analítico que se esforzaba constantemente por comprender, por prestar su ayuda, por acompañar, por profundizar en las pequeñas pero importantes cosas de la vida, por disfrutar lo bello y lo placentero y alejarse de lo que le produjese incomodidad y dolor. Y sobre todo se afanaba cada día por ser una mejor persona.