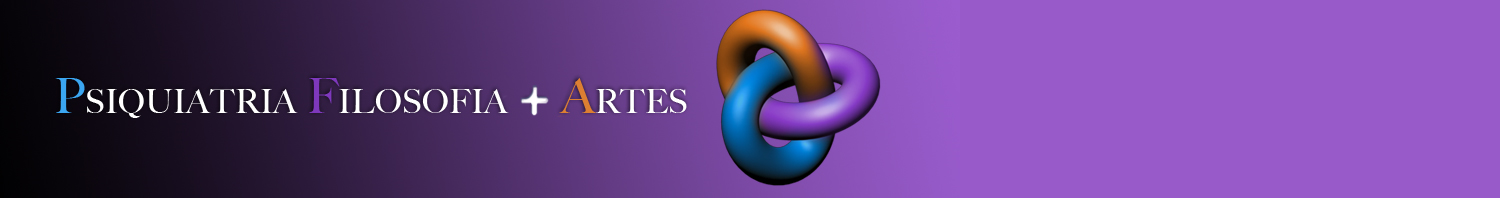Por Lida Prypchan
Don Ernesto cumplía ochenta años. Y con el sentido filosófico de la vida que siempre lo había caracterizado se preguntaba, tal como hacía cuarenta años atrás, qué conclusiones podía extraer de su existencia.
Pues ninguna del otro mundo, por lo que prefirió simplemente imaginarse qué haría si volviese a nacer. La ventaja de llegar a los ochenta años de existencia, era que uno se daba cuenta de cómo había que vivir y cuáles eran las cosas que valían la pena en la vida.
A su modo de ver eran: iniciar la semana con una comedia televisiva, ver crecer a un hijo (o a varios), tomarse unos tragos y conversar amenamente con un amigo, llorar poco y a tiempo, caminar bajo la lluvia, dejar que las cosas lleguen y no buscarlas, pasar desapercibido, vivir el amor aunque mal pague y, amar la soledad como máxima expresión de la inteligencia humana y de la capacidad espiritual.
Pero – pensó Don Ernesto – ochenta años es poco tiempo para una vida. Un verdadero programa de vida debería durar ochocientos años, de manera de garantizarse una evolución satisfactoria en cada faceta de la vida.
Los primeros cien años serían dedicados por completo a los juegos y a la satisfacción de la curiosidad infantil: cien años jugando metras, yo-yo, quemado, trompo; cien años haciendo preguntas que los adultos de quinientos años de edad no nos podrían responder.
Los siguientes cien años podríamos pasarlos aprendiendo a multiplicar y a dividir en la escuela primaria, aprendiendo a entender el absurdo de la historia, cien años riéndonos de los maestros que les gusta ridiculizar a los alumnos.
Así, doscientos años después seríamos promovidos a la Educación Media, a ver si en cien años sería posible aprender o al menos medio entender: la trigonometría con sus múltiples e innecesarias líneas y ángulos, la química con esa cantidad de carbonos, hidrógenos y nitrógenos que nunca se sabe de dónde diablos salen y la composición del aire que a fin de cuentas lo que hay que saber es que lo necesitamos para respirar y punto.
Si a los doscientos años ingresáramos a la escuela secundaria, mucho tiempo atrás nos hubiéramos encargado de descartar una serie de materias innecesarias del pensum de estudio. Pero es lógico: con la prisa que vivimos quién se va a poner a revisar el pasado para proporcionar un mejor presente.
A los trescientos años tendríamos cien años de vacaciones bien merecidas: cien años para pensar qué carrera vamos a estudiar. Eso sí, sin presiones familiares, sin presiones estatales ni municipales, sin presiones de los vecinos…. En esos cien años uno debe conocer el amor de pareja y otras muchas cosas propias de la juventud para poder tomar una decisión equilibrada en relación a la profesión.
A los cuatrocientos años, una vez iniciada la Educación Superior, hay que empaparse de la política del país: eso como una preparación al escepticismo, a que no se puede creer en promesas ni en cuentos chinos; pueden ser muy útiles esos cien años para aprender a decir mentiras, planificar con alevosía, ser hipócrita no importa con quién, distraerse con la cosa pública, sonreír sin ganas, aprovecharse de un cargo público para cometer injusticias.
A los quinientos años llegaría el momento de casarse con una máquina de hacer hijos, que se levante a las 6 a.m. a hacer desayuno, que espere las once para ponerse a cocinar, que espere las 6 p.m. para ver como se sancocha una papa que peló con más desgano que el día anterior, que espere hasta las 8 p.m. para ver cómo llega el afortunado consorte a comerse en dos minutos lo que ella cocinó en una hora y media.
La afortunada aprendería a bordar para no pensar, o se dedicaría a hacer las cortinas de la sala o la mesa del comedor o quizás empapelaría la casa entera, y el afortunado se dedicaría, si fuese un depresivo a pescar, si fuese un descarado a perseguir colegialas.
A los seiscientos años llegarían la menopausia y la andropausia.
A los setecientos ya los dos afortunados se han comprado dos mecedoras y pasan sus últimos cien años inventando cuentos para sí mismos y para sus nietos.
Y al cumplir ochocientos años Don Ernesto nos diría: al cumplir esta edad es que se empieza a saber cómo habría que vivir y cuáles son las cuatro o cinco cosas que realmente valen la pena.