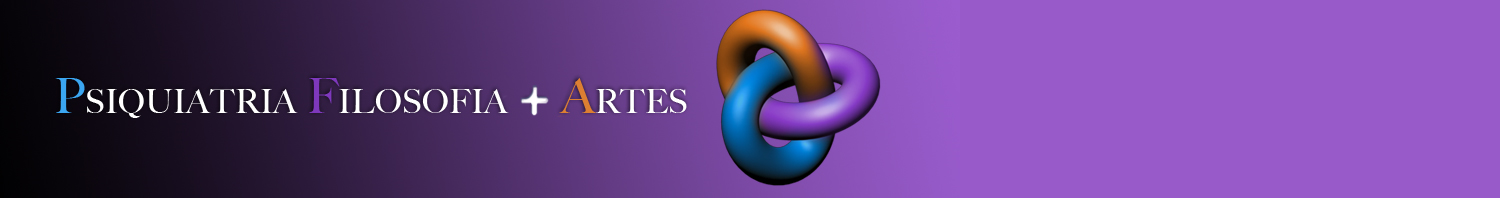Por Lida Prypchan
Durante largos periodos de tiempo Oswaldo se recluía en su habitación.
Le parecía obvia la suposición, entre sus allegados, de que él en realidad vivía en el seno de su familia y no sólo en una habitación de la inmensa casa. En su cuarto tenía un gran espejo; prefería uno solo en vez de muchos, porque más de uno acentuaría su visión de las cosas y esa posibilidad lo atormentaba.
Su concepto de la soledad estaba muy claro: se decía a sí mismo que tenía en su interior una fuente inagotable de vida y distracciones. Pero también se encerraba en su cuarto a rumiar dolores y recuerdos pasados hasta que, cansado ya de ello y por necesidad de hablar con otros, buscó la calle.
En la calle había conocido el intrincado juego de las trivialidades de las que, a fuerza de saborearlas, día a día se hacía más dependiente. Se preguntaba de pronto: ¿Por qué es tan fascinante la trivialidad? Pero en el fondo de su ser intuía que había algo, además de la trivialidad, que le atraía poderosamente, que le hacía vestirse y lanzarse al mundo de los extraños que caminaban por las calles.
En ciertas ocasiones sentía la vaga – incluso fantástica – esperanza de encontrarse con la persona mesiánica que le dijera la palabra reveladora. Su misión, según él la entendía, era conocerse a sí mismo.
Y lo había intentado miles de veces por dos diferentes caminos. Uno había sido conocerse a través del espejo y el otro a través de la gente.
Al espejo lo amaba como cualquier ser incomprendido ama a quien lo escucha y no lo critica; por eso los hombres solitarios aman tanto a sus perros. Desde muy niño había convivido con su espejo. A través de él podía verse, creía descubrirse sin ser descubierto. Porque aunque intentaba con esfuerzo descifrar sus gestos en él, quedaba lo más indescifrable: su careta.
Sentía un gran alivio que el espejo ni remotamente supiera todo lo errado, y simultáneamente, toda la belleza que guardaba en su interior. Y le costaba entender porqué él podía ver y analizar y hasta medio conocer a los demás y, sin embargo, no podía verse a sí mismo. Él podía observar las partes de su cuerpo pero no podía ver lo más importante: los gestos de su rostro, su propia mirada y los defectos que brotaban de su interior. Observarse en el espejo podía ser frustrante y reconfortante a la vez.
Frustrante porque sabía que esa careta que observaba frente a sí mismo definía una parte de su ser.
Y era reconfortante porque lo convencía de lo misteriosa que resultaba su persona para los demás seres humanos.
En el experimento de lo mundano, de la calle, las personas buscamos otras personas que nos sirvan de espejo; a eso, a buscar gente afín, le llamamos simpatía, y hasta empatía a lo que sentimos por quien comete nuestros mismos errores sin darse cuenta.
Y sucede como dice Khalil Gibran en su poema “Amigo mío”; mostramos sólo nuestras simpatías y procuramos ignorar las diferencias y caminamos juntos a pesar de que alguna vez uno se perdiera en el amanecer y el otro en la medianoche, y preferimos callarlo para no desilusionarnos o quizás hasta discutir para convencernos de lo contrario, para no reconocer que es imposible conocernos.
Tenemos diferencias innombrables e innumerables y por ello mejor es reservarlo para cada quien y continuar haciendo el simulacro de que compartimos el mismo mundo.
Al leer a Platón tuvo una revelación. Según Platón el hombre originalmente había sido andrógino, es decir, mujer y hombre a la vez y en partes iguales, que luego fueron divididos. Eso explicaba la existencia de dos sexos. Se explicaba, además, el amor como la nostalgia que tenemos todos de volver a nuestro estado original. De esta manera pudo explicarse el hecho que algunos amantes necesitaran tan poco para entregarse y manifestar esa sensación. Y se decían sin más: “eres lo que desde hace mucho esperaba”.
En todo caso esta teoría de Platón, le permitía descifrar o diferenciar cuándo había sentido amor y cuándo no. Lo reconocía porque al estar junto a su complemento no se trataba sólo de atracción física sino también de necesidad afectiva, como la llave que abría todas sus puertas. Además sentía una plenitud que le permitía ser más creativo, más tranquilo y responderse más preguntas.
Y así, al dejar de buscar y buscar fue encontrando. Porque no hay que forzar las cosas, ellas vienen solas.