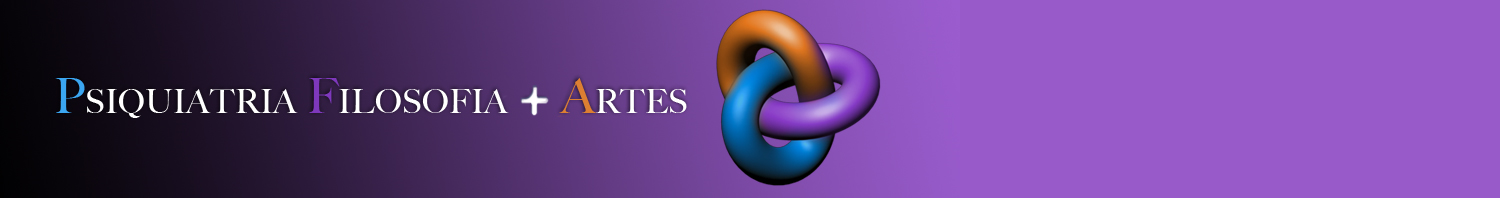Por Lida Prypchan
El aspecto físico de Exemoniac no engañaba. Su apariencia… ni hablar… lo decía todo. Sin darse cuenta había pasado por la vida sin que la vida pasase por él. Estaba – la mayoría de las veces – totalmente distraído, como si no quisiera ver fuera de sí mismo; tal vez para no afligirse más de lo necesario — ¡qué inteligencia la de ese hombre!
Era alto, como todos los hombres ingenuos y lentos, como eran todos los hombres altos. Su boca era inmensamente grande, como todos los hombres sinceros. Era demasiado bueno y su aire despistado le ayudaba a resguardarse de esa excesiva bondad o quizás para obviar los golpes, que podían convertirse en necedad.
Quienes lo conocieron de pequeño, comentaban con sorpresa el gran cambio que había dado. De niño, fue más bien algo travieso y pesado en sus juegos. Su adolescencia había sido tormentosa, ya que quiso quemar demasiadas etapas a la vez. Por ende, no quemó etapas paulatinamente, sino que tuvo un incendio en su vida, cuyas marcas le dejaron la amarga sensación de la precocidad mal guiada y el miedo propio de esta experiencia. En su adultez quiso en cambio llevar adelante una tranquila existencia.
Era perezoso, como todos los millonarios, y prejuiciado y moralista, como todos los viejos a destiempo.
Lucy, era una fotocopia fiel de su madre, casi un dictado mental de ella: interesada, como todas las personas frívolas, mentirosa como las mosquitas muertas, o manipuladora como las arañas. Cuando Exemoniac la veía pasar, sentía como si su corazón necesitara un marcapasos, los ojos se le brotaban y las manos le sudaban. Lucy, por su parte, amaba el carro del ingenuo Exemoniac. Y así, el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que sentían.
Dicen que polos opuestos se atraen; el amor y el desamor se atraen, por lo menos durante el tiempo en que el simulador se encubre. En este caso, quien tenía que disimular era Lucy ¡y qué bien lo hacía! Era sumamente bondadosa con él, lo trataba cual niño pequeño que puede extraviarse y dejarle todos sus millones. Pero, como decía un filósofo “desde que no busco encuentro”, o sea, que basta anhelar mucho algo para que no se cumpla. Lucy construyó en el más acá, las mil y una trampas para que su esposo Exemoniac se fuera al más allá, e irremediablemente nada sucedía: Exemoniac , seguía distraído.
Como tenía que distraerse, Lucy comenzó a hacer fiestas para burlarse de sus invitados; oficio de ricos, por supuesto. En uno de esos festejos, conoció a un hombre que le puso la vergüenza de corbata y la humillación de vestido. Al verlo, ella sentía un escalofrío en su interior y no era capaz de articular palabra alguna. Cuando hablaban, sentían el éxtasis del encanto amoroso y el miedo de la atracción física. Conscientes de sus intenciones, le daban largas al asunto dejando madurar el momento, como si lo fueran a disfrutar más, mientras más lo demoraran.
Gustaban de practicar el arte de la resistencia y el dominio aparente, gozando juntos de pequeños detalles, tales como hacer contacto con palabras y miradas y, conversar largamente sobre temas banales. Este hombre -pensaba Lucy- es diferente a los demás: es paciente, distante, discreto y observador, no es apremiante en la consecución de sus deseos, como los otros, que se comportan como si hubiesen acabado de salir de la cárcel, lo cual espanta a las mujeres.
Lucy amaba demasiado la comodidad para abandonar a Exemoniac y amaba, por primera vez, para dejar escapar a su único y, quizás, último amor.
Todo comenzó siendo una pasión. Las caricias de su amante surtían el efecto de una droga, eran excitantes e hipnóticas a la vez. Lucy no tenía más que dejar caer su voluntad, dejar de ser ella misma; se convertía en nada, salvo un vaso de placer palpitante, la cálida tiniebla de un abismo. Y amándose, compartiendo juntos con su cuerpo y con su espíritu, fueron conociéndose y enamorándose como si nunca más lo fueran a experimentar de nuevo.
En efecto, Lucy nunca más volvió a experimentarlo. El tiempo y su amada comodidad lo disolvieron todo, menos los recuerdos que junto al niño viejo Exemoniac evocaba a diario y, finalmente, se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía.