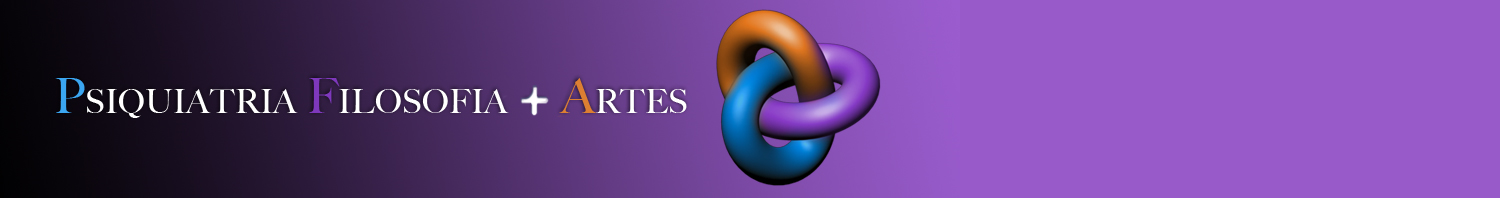Por Lida Prypchan
Le había llegado el momento de la sabiduría al señor H., después de tanto esperar llevando adelante una vida de recluso, insípida y sin sentido. Pudo comprender el sentir de su esposa, la acertada decisión de no gastar la energía antes de tiempo y lo más importante, entendió que hay un momento en el cual el hombre sabe quién es, es decir, hay un momento en que puede ver su destino con claridad.
No hay lugar a dudas; antes de ese momento crucial, hay una intuición que encamina instintivamente las acciones, pero jamás se asemeja a la claridad, a la inmensa luz que aporta el instante de la revelación.
Ante semejante situación se encontraba nuestro personaje – el señor H. – demasiado contento para poder creer que había sido merecedor de conocer su verdad mucho antes de morir. Sucede que, en el instante de morir muchas personas conocen el sentido de su vida.
Muy triste es la circunstancia de aquellos que mueren sin saber a qué han venido, aunque pensándolo mejor, quizás más doloroso debe ser experimentar la revelación sólo en el instante del definitivo adiós.
El señor H. estaba feliz y a sus cincuenta y cinco años, recordaba su infancia marcada por la ausencia de seres queridos, por la desprotección, por los múltiples caminos que tuvo que recorrer solo y que tanta huella dejaron en el resto de las etapas de su vida; recordaba su adolescencia refugiada en la música y la lectura, buscando alegrías ajenas y escritas porque aquello que lo rodeaba no eran alegrías, o eran alegrías cuyo fondo era doloroso, como dolorosas y agrietadas eran las calles de su infancia y su adolescencia.
Durante su juventud soñaba con vivir en tierras extrañas. En las tierras extrañas los hombres también sufrían. En aquella época él se mostraba como en las fotografías: feliz, sonriendo, un rato leía, otro estudiaba música, siempre viviendo en soledad que no sentía, cómo podía hacer comparaciones si nunca había vivido en compañía.
Para escribir sus canciones tuvo mil empleos insignificantes; empleos sin color estaban disponibles para los ociosos y hambrientos jóvenes como él. Después de más de veinticinco años estudiando, cantando a solas, mostrando sus creaciones, recibiendo negativas, trabajando en cualquier cosa, un día sábado, encontró un trabajo importante por cierto, que aceptó y como nunca había mostrado su talento, éste se encontraba concentrado en su ser.
Esa primera noche fue maravillosa, durante su actuación cantó bellas canciones, todas lentas porque lenta es la tristeza, lento había sido el dolor a lo largo de su vida, lentas eran las canciones, pero muy sentidas, y su melodiosa voz recorría los mil rincones del amplio recinto y parecía entrar en el alma de cada uno de sus oyentes, podía sentir su dolor concentrado transformándose en ternura y la sala se fue llenando.
En un recinto en el cual nunca se había presenciado tanta conmoción, había alegría; el alborozo que llega sin preparativos. Todo lo que nunca pudo cantar el señor H. en sus largos años de entrenamiento y fracaso, lo cantó esa noche y sus ojos no podían llorar, sólo se empañaban con la melancolía.
Así transcurrieron varias noches – casi cinco noches – en las que pudo compartir su soledad con la soledad de los restantes hombres del mundo hasta que en la quinta noche, no acostumbrado a tanta alegría junta, el señor H. murió con una sonrisa en los labios, los ojos vidriosos de júbilo mezclado con tristeza, mientras tarareaba una de sus canciones preferidas: “Días felices”.