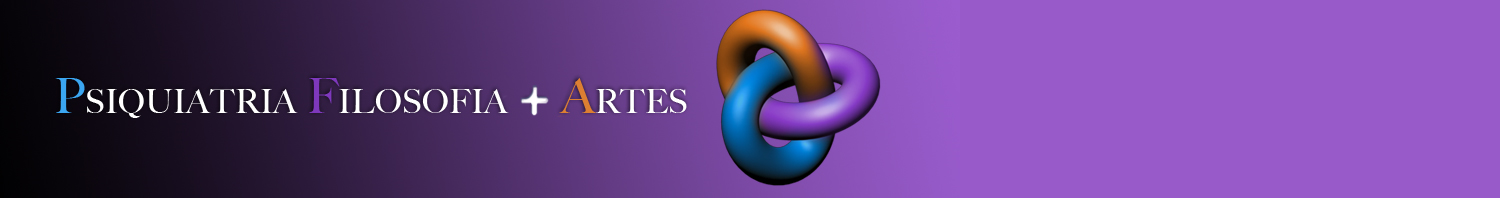Lo que más admiro del señor J. M. es su capacidad para escrutar el alma de quienes lo rodean. Al primer contacto, una mirada, unas cuantas frases, un apretón de manos y ya J. M. sabe quién es la otra persona.
Siempre le digo que debería trabajar en en el Servicio Administrativo de Identificación. En medio de nuestras conversaciones, su usual escudriñamiento de almas llega a tan alto nivel, que me quita las palabras de los labios, nos reímos y él rápidamente entiende de qué me estoy riendo.
Otra de sus cualidades es su gran capacidad para cultivar la amistad. Sin embargo, muy al contrario de lo que se pueda pensar de un hombre tan perceptivo – que debería ser cariñoso, demostrativo y empalagoso – él en cambio es parco al punto de parecer a veces poco diplomático.
Uno no debe escribir acerca de los muertos, porque así se uno se adhiere a la mala costumbre, ya generalizada, de reconocer las virtudes ajenas cuando el referido ya no puede regocijarse por ello. Por eso, mucho antes del encuentro del señor J. M. con la otra vida, le rindo este cálido homenaje, no sólo porque se lo merece, sino porque es necesario acabar con el mito según el cual los seres humanos valemos más cuando estamos varios metros bajo tierra.
Lo interesante es escribir acerca de un ser vivo, cuya personalidad llamativa nos inspire, manteniendo en secreto la verdadera identidad del sujeto en cuestión; de lo contrario, sería adulación y nada más, lo que estaría alejado de mi real intención, que es el culto a la nobleza; la adulación no tiene cabida en las personas que aman la inocencia.