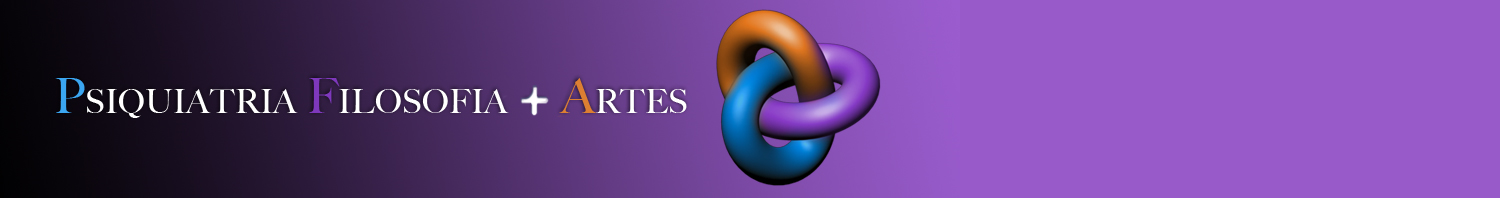Por Lida Prypchan
Ambiente: Un salón. En él hay unos afiches mal pegados en una pared. Es un salón ocupado por unas cuantas mujeres descoloridas y despeinadas con expresión decadente en sus rostros.
En uno que otro afiche se ven mujeres con peinados de extrañas formas geométricas: triangular, rectangular, paralelepípedo y octagonal. Hay en este recinto algunas mujeres de pie y otras que están sentadas. Las primeras tienen una hipertrofia del pabellón auricular, o en otras palabras, un excesivo agrandamiento de los órganos auditivos. Las segundas tienen, más bien desarrollado, el alimento ideal de las que están de pie: un adiestrado órgano de la comunicación verbal.
Hay un hombre, también de pie, demasiado bien vestido, demasiado bien peinado, demasiado parlanchín para la ocasión y el tiempo que lo conocemos.
La descripción anterior se acopla a la intención de mostrar la idiosincrasia de algunas mujeres casadas.
Una de las presentes le dice a otra: “Mi marido es médico. Lo conocí cuando estudiaba el tercer semestre de la carrera. Mientras cursaba el octavo, vino a percatarse de lo maravillosa que yo era. Habiendo comenzado su galanteo, muy sutilmente le dije, llámame cuando te gradúes. En otra oportunidad, en vista de su insistencia, le recomendé que me buscara después de ganarse un premio de la lotería. Muy sinceramente me basaba en una antigua frase de mi madre: el matrimonio es una lotería”.
Otra asistente en la sala, que se encontraba atenta a los comentarios de aquella mujer, agregó: “Mi madre me dejó entrever, que los hombres no eran la maravilla que una mujer esperaría, pero que el matrimonio constituía una verdadera empresa para la mujer que quería hijos y no deseaba trabajar. A mí particularmente, me parece absurdo subestimar al matrimonio como una mera empresa con un fin económico”.
Personalmente en algunas ocasiones, el matrimonio me parece desventajoso para la mujer que trabaja y desea superarse, ya que no sólo debe desempeñarse profesionalmente, sino que tiene muchas veces que educar a los niños y ocuparse de su consorte como si fuese un niño más en la casa (en caso de no contar con la colaboración de su pareja en las labores cotidianas). Supongo que en algunos de estos aspectos, ha cambiado un número considerable de hombres.
También creo absurda, la posición de las mujeres que repiten incesantemente: “porque mi marido y mi marido… él es… y gana tanto… y piensa de esta manera…”. Observo esta característica, como una demostración de vacío y falta de proyecto personal. Es de alguna manera vivir una vida ajena.” A este tipo de mujeres, yo las llamo “profesionales del matrimonio”.
Son como un caso que conocí, de dos hermanas cuyo padre las incentivó, por no decir las obligó, a aprender inglés, francés, tocar cuatro, maracas y guitarra. Y cada tres meses hacía una fiestecita en su casa y ponía a las pobres hermanitas a cantar hasta el aburrimiento de todos los asistentes. Luego el señor se jactaba de que sus hijas eran un tremendo partido. Yo me preguntaba: ¿es necesario aprender tanto cuatro y tanta maraca, para lavar platos y fregar pisos?
Las profesionales del matrimonio son aquellas que cocinan de maravilla, que se ríen cuando hay que reírse para complacer, que no piensan sino en los éxitos de su esposo, que se quejan del aumento del kilo de papas, que no les gusta leer y que prefieren no pensar mucho.
Esta última característica es uno de los pocos rasgos de inteligencia que tienen… pero es un rasgo que se les presenta no por convicción, ni después de un profundo análisis de la forma en que hay que tomar la vida, sino por conformismo.
Entre ellas hay mujeres que antes de casarse eran unas y después de casarse se convierten en otras personas distintas. Es como si se creyesen más importantes. Y la importancia que sienten no es propia, sino que depende de con quién se casen.
Esta constelación de características con que se tipifican, es el síndrome de la mujer casada.