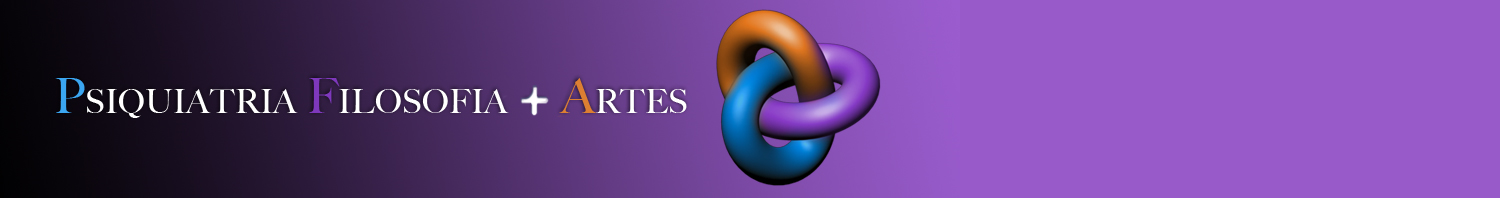Por Lida Prypchan
Los potenciales compradores recorrieron calles y avenidas, escudriñaron esquinas, con una sola idea en mente: resolver su problema habitacional. Finalmente, la señora D., su esposo y su pequeño hijo, cansados, decidieron detenerse en un pequeño conjunto residencial a dar la pelea, reclamar justicia o, en última instancia, pedir misericordia.
El agente encargado gustosamente les mostró los apartamentos en venta y las magníficas facilidades que la compañía ofrece de pago en cómodas, aunque costosas cuotas, durante treinta años. Posterior a la grata entrevista, la señora D. toma la palabra y le expone al señor agente encargado su aflicción, o más bien emoción que ella llama “desesperación habitacional” y, minutos después, para darle color a la conversación en tono dramático, le dice al vendedor: señor Agente, yo, una humilde habitante del universo, sólo reclamo un metro cuadrado de intimidad.
Con expresión inmutable, la observa el agente inmobiliario encargado de la venta y le dice que comprende, pero que nada puede hacer para ayudarla, aunque si alguna sugerencia cabe, le aconseja escribir una carta a los dueños del edificio para reconsideración de su caso. Contenta porque la tuvieron en cuenta, se fue la señora D. con su esposo (un hombre silencioso, que aprendió a acatar los magníficos resultados del dramatismo de su mujer) y su pequeño hijo — un chiquillo también silente que no conoce de triquiñuelas, pero con semejantes maestros pronto aprenderá.
A continuación les presento la misiva redactada por la señora D., bajo la supervisión silenciosa y prácticamente nula de su amado esposo:
Admirados Propietarios del Conjunto Residencial Piedra Negra:
Sólo deseo robar unos minutos a sus cansados ojos, para exponerles mi situación habitacional. Haré una pequeña síntesis de mi vida, para que luego puedan comprender la magnitud del actual problema habitacional que mi familia y yo padecemos.
Comenzaré diciéndoles que siempre he vivido en casas pequeñas, sobre todo teniendo en cuenta que éramos catorce hermanos. Por lo regular eran casas de una sola habitación, indistinguible del comedor; en esa sola y pequeña habitación convivíamos y nuestros colchones estaban como nosotros esparcidos a lo largo del cuchitril, pero allí también cohabitábamos con la lavadora, la secadora, la mesa de planchar – cuyas patas no se podían doblar a causa del óxido -, la máquina de coser de mi madre, la máquina de escribir de uno de mis hermanos – que era periodista y se encargaba de recoger noticias sangrientas para las páginas amarillas de los diarios -, los libros de la familia que por cierto eran innumerables, ya que debo reconocer que comíamos poco pero leíamos mucho debido a que nuestro padre cultivó en nosotros lo que en casa llamábamos “sed de conocimientos”.
Si tienen ustedes un poco de intuición y algo de inteligencia, podrán hacerse una idea de lo que era la vida de familia en nuestra casa. Dormíamos unos sobre otros y por carencia de comedor, a veces poníamos el plato de comida sobre la cabeza de algún hermano para poder comer. Primero, comía mi padre y lo que él iba dejando lo repartía primero a los varones y luego a las mujeres, de último comía mi madre.
Mi padre era sobrepasado de peso, mis hermanos rellenos y, mis hermanas, mi madre y yo desnutridas, pero afortunadamente somos mujeres y no se espera mucho de las mujeres ya que por lo regular se considera que no proporcionan nada genial. No sé aún qué es mejor: si ser un tonto relleno o un tonto desnutrido: ahora que lo pienso mejor, creo que es mejor lo segundo, porque el tonto relleno no tiene excusas, el tonto relleno engordó sus neuronas y las echó a dormir en lugar de exprimirlas.
De esta idea sale mi tesis que dice que: el rendimiento neuronal y, por ende, la capacidad intelectual son inversamente proporcionales a la cantidad de alimento que reciben las neuronas; esto explica porqué ningún obeso es un genio.
Mi problema habitacional, como podrán ver, comienza desde mi nacimiento. A los 18 años, me enamoré de mi primer esposo, pero me enamoré más de la idea de irme de mi casa. Es indudable que no lo pensé bien, porque si lo hubiera pensado bien, no me hubiera casado, pero para salvarme podría argumentar el raquítico estado de mis neuronas.
Me casé y antes de casarme no me percaté que me casaba con un individuo paranoico y amante de los espacios pequeños y la vida aislada, entonces no sólo terminé en una casa pequeña, sino también aislada con el interno temor de la llegada de los ladrones. Para prevenirnos de la llegada de los ladrones, pusimos rejas por todos lados, a nuestro pequeño hijo le construimos una cuna con rejas, construimos un garaje portátil de rejas, metimos mis prendas y el dinero en el banco.
Con el paso de los años, fuimos llevando todo al banco: los muebles, el comedor, la consola, la nevera, el DVD, la pulidora, la batidora, hasta que finalmente mi esposo cayó en un estado tan angustioso que decidió meterme a mí también en la caja fuerte de la entidad bancaria. Me dijo: aquí estarás segura.
Después de unos días, fastidiada con el encierro y la oscuridad, armé un escándalo y me regresaron a la realidad nuevamente. Una vez fuera de la caja fuerte, presenté la demanda de divorcio y a los tres años me volví a casar. Ahora, sí puedo decir, que estoy bien casada, nos la llevamos bien y la verdad es que sería difícil llevárnosla mal porque mi esposo no habla. Por estas razones, le pido que consideren mi caso.